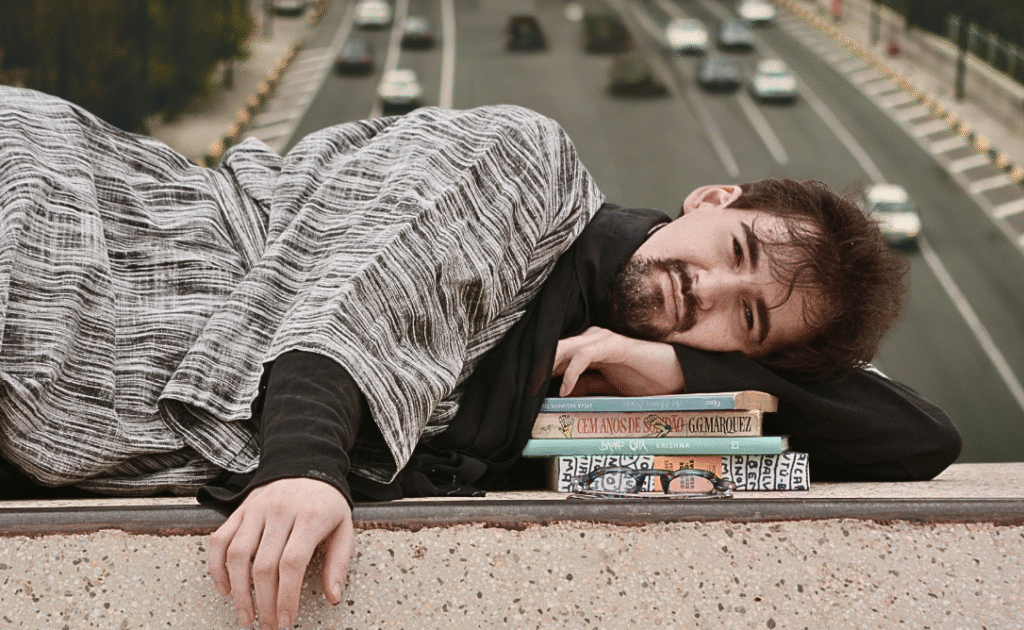Con reflexiones que abarcan la literatura, el cine y la filosofía, el escritor y profesor Wigvan Pereira dos Santos presenta «Palabras en Movimiento: Estudios Críticos», una obra que reúne cinco ensayos sobre temas contemporáneos como la maternidad, los afectos digitales, la memoria cultural y las representaciones orientales. Con una mirada atenta a la obra de Goiás y a las influencias de la crítica poscolonial, el autor propone una lectura crítica de la realidad a través de las expresiones artísticas y la constante transformación del significado en la vida cotidiana.
Su libro propone diálogos entre la literatura, la filosofía y la vida cotidiana, un trío que no siempre va de la mano. ¿Cómo fue encontrar este punto de encuentro entre temas tan complejos y la vida cotidiana?
Ante todo, muchas gracias por invitarme a responder a estas preguntas, que me hiciste con tanto cuidado y atención. En cuanto a tu pregunta, encontrar un punto en común entre estos tres ejes, que tan claramente comprendiste —literatura, filosofía y vida cotidiana—, no me costó mucho esfuerzo, por varias razones. En primer lugar, la filosofía y la literatura entraron en mi vida muy pronto. Mi hermana, siete años mayor que yo, intentando compaginar el tiempo que pasaba conmigo —como en muchos hogares brasileños donde los hermanos mayores cuidan a los menores mientras sus padres trabajan— con sus propias tareas escolares, terminó convirtiendo la lectura de las novelas que necesitaba en algo divertido para mí. Así, por ejemplo, cuando tenía seis o siete años, tenía que leer a Dom Casmurro y sugirió que leyéramos juntas un capítulo o dos al día. Luego me pidió que buscara palabras que definieran ese capítulo —por ejemplo, «iglesia», «amistad»— y, finalmente, que buscara una imagen en un libro, periódico o revista para ilustrarlo. Para mí, era ligero, divertido y, además, pasaba tiempo con mi hermana; muchos hermanos menores que conozco tienen este tipo de deseo de pasar tiempo con sus hermanos mayores, de una manera que realmente fomenta el diálogo y el intercambio. Al mismo tiempo, mi madre estudiaba Educación y, durante su primer semestre, tomó una clase de Filosofía y compró un libro introductorio a la Filosofía; que, por cierto, fue el único que compró en sus cuatro años de universidad. Pensó que podría gustarme, así que me lo regaló cuando dejó de usarlo. Leía con libertad, sin importar el horario, impulsado únicamente por mi interés, y hablábamos de lo que había leído una vez a la semana, generalmente los viernes, mientras ella lavaba la ropa. Creo que esta educación temprana me proporcionó una conexión intuitiva entre la literatura y la filosofía, y la vida, que es el tema de ambas. Pero esto también proviene de una actitud que tengo hacia cada libro, cada texto que me propongo analizar: la actitud de escuchar lo que el texto dice por sí mismo.
Lo interesante es que leemos el mundo, las cosas, las personas, las situaciones y, por supuesto, los libros, basándonos en todo el bagaje que construimos en nuestro interior a lo largo de la vida. Y como estudio filosofía —porque nunca terminamos de estudiarla—, cuando me encuentro con una pregunta en un libro, cuando el libro la plantea o cuando yo planteo una pregunta basándome en lo que el libro presenta, una de mis maneras de responder será a través de la filosofía, pero también utilizo todo lo que creo que puede aportar a la lectura. Por ejemplo, en un artículo que escribí recientemente sobre la noción de arte en Hannah Arendt, cité versos de una canción de Miley Cyrus en los epígrafes de los intertítulos que consideré pertinentes a ese diálogo. Y también busco cosas que desconozco, pero que creo que me ayudarán a responder esas preguntas o a formular otras más interesantes. Por ejemplo, en «Palabras en movimiento», todos los artículos que escribí me llevaron a buscar teóricos que nunca había leído. Por ejemplo, Mijaíl Bajtín, a quien nunca había leído, fue la referencia principal en uno de los artículos. La noción de memoria cultural, algo que no necesariamente exploran los filósofos, fue el núcleo de mi argumento en uno de ellos. Los textos que analizo —novelas, cuentos y poemas— nunca los había leído antes de escribir sobre ellos, con la excepción de la novela «Sin palabras», que ya había leído hacía más de diez años y leí desde la perspectiva de un lector que busca entretenerse, no de alguien que necesita analizarlos teóricamente. Son dos enfoques diferentes. Y la vida cotidiana es precisamente ese puente que nos ayuda a cruzar entre la literatura y la filosofía, entre lo escrito y lo que se puede leer de él, entre la perspectiva del lector y la del crítico.
En su ensayo sobre la maternidad, analiza la línea entre sacralizar y monstruosizar esta experiencia. ¿Qué reflexiones personales experimentó al profundizar en esta representación simbólica de algo tan íntimo y socialmente cargado?
La idea de la maternidad me ha interesado desde hace mucho tiempo, pero no despertó mi interés por experiencia propia, por así decirlo, sino por ver sus efectos. Amigas cercanas se embarazaron en la adolescencia, lo que les causó mucha angustia; la relación que la madre de mi primera pareja tuvo con él también me conmovió profundamente, ya que no gestionaba bien su sexualidad, lo que les causó a ambas una gran tristeza; el deseo de mi hermana de ser madre, que no fue fácil de cumplir y dejó cicatrices incurables. Entre otras historias, he escuchado de estudiantes y amigas que han hecho de este tema algo muy presente. En mi última novela, «Zapatos Blancos», el punto fundamental es la relación entre cuatro mujeres y sus hijos adolescentes, cuatro maneras de pensar y vivir la maternidad. El arte es ese espacio donde desarrollamos muchas cosas que superan nuestra estructura, nuestra estatura, donde podemos practicar ver el mundo a través de los ojos de otros.
Nunca experimentaré lo que es ser madre; eso me supera, pero el arte, a través de la lectura de una novela, de la escultura —Camille Claudel tiene algunas esculturas muy interesantes en este sentido, por ejemplo— o cuando yo misma produzco un cuento, una novela, una pintura, una película, me permite acceder a un poco de este fenómeno, tan hermoso, tan poderoso y tan devastador. La pregunta que me llevó a este artículo fue: ¿por qué cuando una mujer no vive a la altura del ideal de la maternidad, que es una construcción histórica, social y política, se la relega a la categoría de «monstruo»? Lo importante es recordar que la sacralización de la maternidad es también una forma de deshumanización, una forma de despojar a las mujeres de sus atributos humanos, como el deseo y la fatiga, por ejemplo, de negarles el derecho al descanso al envolverlas en el cumplimiento de una misión sagrada que supone una carga adicional, además de todo el trabajo no remunerado y poco apreciado que se les exige. Tal vez, en este sentido, podríamos incluso decir que la monstruosización de una mujer que se niega a asumir todo ese peso histórico y político que cae sobre sus hombros, aunque injusto, es un peso menor que la obligación de ser esa madre sagrada.
Al analizar el libro «Sentences», profundiza en las relaciones emocionales en el ciberespacio. ¿Cómo percibe los efectos de la tecnología en nuestras emociones y vínculos, especialmente en tiempos de comunicación constante, aunque a veces superficial?
Casi siempre veo la tecnología de forma positiva, incluso en las relaciones humanas. Por ejemplo, cuando era adolescente y vivía en el interior de Goiás, sin otros adolescentes que descubrieran que su sexualidad no se ajustaba del todo a lo que la sociedad considera apropiado, conseguí hacer amigos en salas de chat que usaba en la escuela, en cibercafés y, después de un tiempo, en casa, cuando mi hermana tuvo acceso a internet. Y esta experiencia fue muy importante para mí. Estas relaciones virtuales, con personas cuyos nombres ni siquiera recuerdo y con las que nunca volví a tener contacto, fueron fundamentales para comprender mi lugar en el mundo. Entonces, ¿qué es superficial? Tenía otras relaciones, con familiares, vecinos y amigos, que frecuentaban mi casa, pero con quienes no tenía la oportunidad de hablar de estos temas porque no quería exponerme a ellos en ese momento, no por miedo a no ser bienvenido, sino por un diálogo que quería tener con alguien que fuera como yo y no con alguien que viera el problema desde fuera.
Incluso conocí a una chica cuyo nombre nunca supe, pero en los dos años que hablamos, me presentó a Almodóvar, a Fellini, libros que de otro modo no leería, música que de otro modo no escucharía, y fue muy interesante. Además, esa cámara web y ese micrófono eran artículos de lujo, así que siempre estaba por escrito. Sigo preguntándome cuál es la diferencia entre chatear con un amigo virtual y la práctica de la hipomnémata , que, entre otras funciones, servía como proceso de autodesarrollo ante los ojos de otro. ¿Y qué es más profundo: una relación virtual con alguien con quien intercambias sentimientos, pensamientos, percepciones, penas, alegrías, o una relación en la que la otra persona está presente pero con quien solo hablas de trivialidades? Creo que las relaciones sociales, ya sean presenciales o virtuales, tienen la profundidad que cada individuo esté dispuesto a aceptar. Las relaciones virtuales no son superficiales por naturaleza, ni las relaciones en persona son las que más llenan nuestro espíritu. La profundidad de la relación depende del individuo, no de la presencia física del otro. Tengo dos amigos con los que me comunico virtualmente desde hace quince años, pero a quienes nunca he visto en persona. Y tengo compañeros de trabajo con los que interactúo a diario y que no saben nada de mí. En lugar de pensar en cómo la tecnología puede afectar negativamente la construcción de vínculos duraderos, quizás sería más interesante considerar si la tecnología no es solo otro subterfugio para enmascarar nuestra falta de compromiso ético con los demás. Creo que este es el núcleo del deterioro de las relaciones humanas que hemos presenciado, no solo la llegada de las tecnologías de la comunicación.
Argumentas que el cortometraje «Hugo» ayuda a llenar los vacíos en la biografía de un autor mediante la imaginación. ¿Hasta qué punto, en tu opinión, puede (o debe) la ficción influir en la memoria cultural de un pueblo?
De hecho, la relevancia de la película «Hugo» para la memoria cultural de Goiás no reside en llenar vacíos biográficos. El cineasta Lázaro Ribeiro interpretó los documentos a los que tuvo acceso, conversaciones con familiares y los textos escritos por el propio Hugo de Carvalho Ramos. La imaginación juega un papel en la película, por ejemplo, en lo que respecta a la sexualidad del escritor, pero existe un compromiso de no alejarse demasiado de lo que dicen los documentos. Muchas películas biográficas carecen de este mismo compromiso, lo que dificulta su uso incluso como recursos didácticos en el aula. Si los hechos se distorsionan, no solo se interpretan, si se alejan mucho de lo que dicen los documentos, entonces su valor es meramente entretenido. Puede ser una gran película; el hecho de que distorsione la historia no la convierte en una mala película, al igual que una película extremadamente precisa históricamente puede ser una película terrible en términos de lenguaje cinematográfico. Los humanos disfrutamos enormemente de la ficción. La ficción ha estado presente desde el inicio de las pinturas murales y se ha extendido a lo largo de todas las épocas.
La gente siempre creará narrativas para celebrar a sus héroes fundadores y reforzar valores que las nuevas generaciones deben cultivar. Por lo tanto, una película, especialmente una buena película, incluso si no es histórica ni biográfica, contribuirá a la memoria cultural. Justo ayer, volví a ver La Soga de Hitchcock, una película que se mantiene fresca y audaz a pesar de haberse producido en la década de 1940. Es una adaptación de la obra homónima del dramaturgo inglés Patrick Hamilton, que, según dicen, está basada en un caso real: el asesinato de un niño de 14 años a manos de sus compañeros de clase. La película, por lo tanto, es una obra de ficción adaptada de otra obra de ficción, pero registra la anatomía de la destructividad humana de una manera atemporal que puede ayudarnos a reflexionar sobre nuestra propia época. Así que, en cierto modo, podríamos decir que es una obra de ficción que contribuye a la memoria cultural, ya que fue una ficcionalización de un crimen real desde la perspectiva de los asesinos. La obra es de 1929, el crimen ocurrió en 1924, un crimen reciente, aún intrigante. En aquella época, no existían documentales sobre crímenes reales ni canales de YouTube, así que imagino que la obra tuvo un gran impacto en esa sociedad y contribuyó de alguna manera a procesar ese trauma. No sé, la estoy ficcionalizando. Es en un sentido diferente al del cortometraje «Hugo», por lo tanto, cuyo valor reside precisamente en dar cuerpo, rostro y voz a un escritor tan importante para nuestra literatura, una forma de presentarlo a las nuevas generaciones que a menudo ni siquiera saben de su existencia. Así pues, tanto la ficción bien hecha como las películas biográficas que presentan alteraciones específicas con fines estéticos, pero que se mantienen fieles a lo que dicen los documentos, pero también los documentales, por supuesto, pueden contribuir a la memoria cultural. Interferir, no sé. Porque cuando se habla de interferencia, me hace pensar en Prometeo trayendo fuego a la humanidad y haciéndola más independiente de los dioses, y no sé si eso es lo que pretende la ficción o la adaptación. Pero es posible. Simplemente no lo he pensado lo suficiente como para dar una respuesta más contundente. Hice un ejercicio de reflexión aquí.
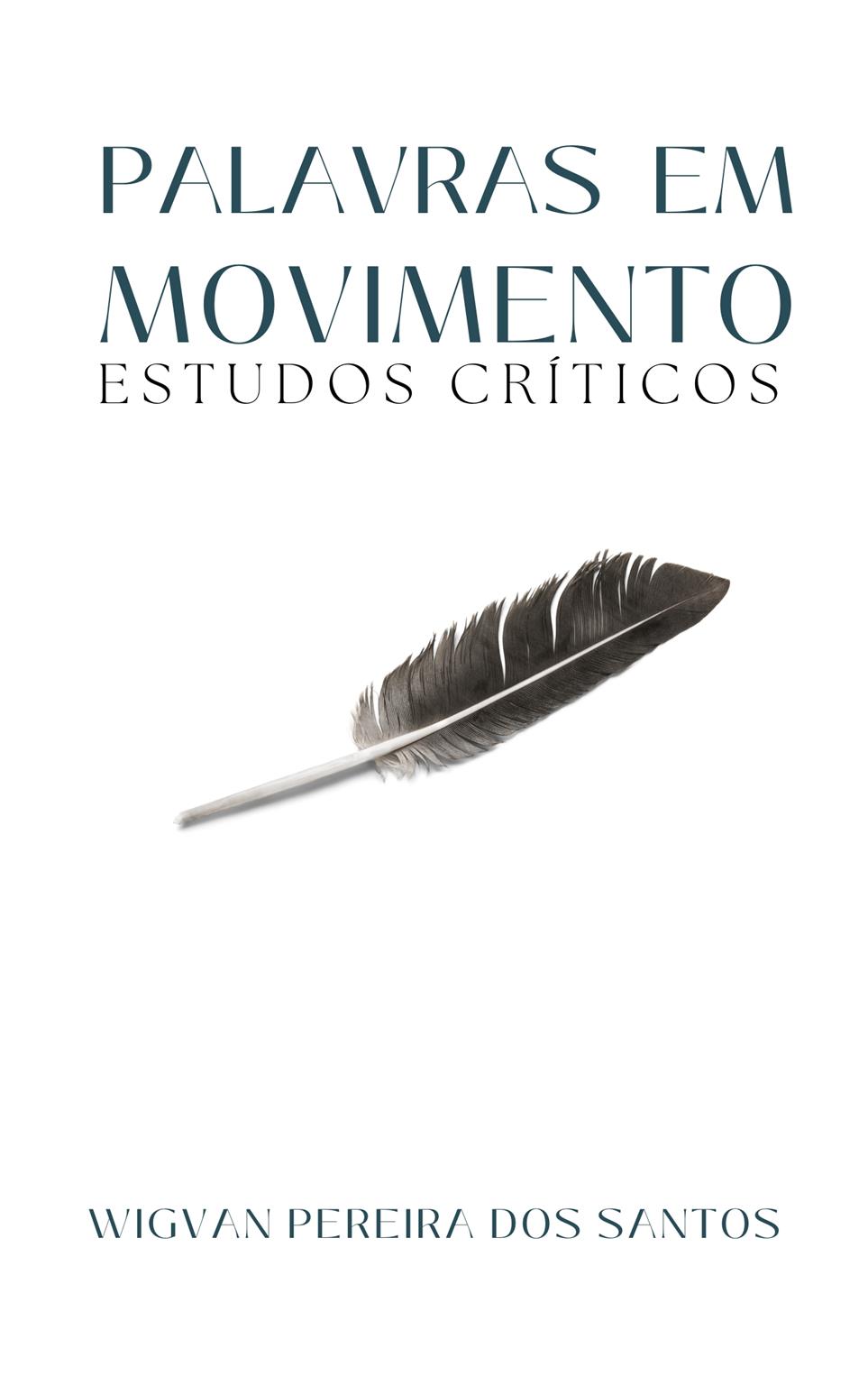
Su libro aborda los estereotipos coloniales y propone una perspectiva menos occidentalizada del mundo. ¿Qué le llevó a cuestionar esta perspectiva y cuál fue el impacto personal de revisar estas narrativas desde diferentes perspectivas?
Empecé a reflexionar sobre el colonialismo mientras aún estudiaba Filosofía, dado que nuestro currículo estaba compuesto predominantemente por filósofos europeos, cuya relevancia, por supuesto, es innegable. Sin embargo, me perdí un debate que considerara otras realidades. Logré aprobar un programa de intercambio muy competitivo y pude estudiar un año en la Universidad de Minho en Portugal, pero ya había completado la carga académica obligatoria, así que cursé clases de literatura, historia del arte, teatro y cine. En los cursos de literatura africana, especialmente en Literatura y Cultura de Cabo Verde, conocí por primera vez esta visión crítica del colonialismo: Homi K. Bhabha, Edward Said, Gayatri Spivak, Stuart Hall, Joseph Ki-Zerbo, además de los propios artistas, Noémia de Sousa, José Craveirinha, Orlanda Amarílis, Germano Almeida – sobre quienes realicé mi investigación de maestría en la USP.
En literatura, este debate se ha prolongado durante al menos tres décadas. Curiosamente, fue en Portugal, y no en Brasil, donde me topé con esta idea, la cual moldeó toda mi trayectoria intelectual y profesional desde entonces. Esto me llevó a regresar a la Universidad de Minho el año pasado para un nuevo doctorado, cuyos cursos me motivaron a escribir los ensayos que aparecen en mi libro, Palabras en Movimiento.
Al trabajar con autores y obras tan diversos, desde Goiás hasta la India, recorres diversas geografías culturales. ¿Cómo han influido estos viajes simbólicos en tu comprensión de Brasil y en tu propia identidad?
Estos no son solo viajes simbólicos. He estado —viviendo o en viajes largos— en varios países y regiones de Brasil, siempre por estudio y trabajo. Fue un propósito que tuve muy claro desde el momento en que ingresé a la universidad: quería pensar en diferentes lugares, para ampliar mi mundo interior. Un filósofo, Vilem Flusser, dice algo así como esto: cuando somos extranjeros en un lugar, nos quitamos el velo de la costumbre de los ojos y, así, podemos pensar de manera diferente. Es como si no pertenecer a un lugar nos ayudara a explorar otros reinos del pensamiento. Flusser llevó esto a un nivel radical, escribiendo en varios idiomas, incluido el portugués. El mundo en el que vivo nunca es suficiente para mí. Siempre necesito buscar otros mundos para seguir sintiéndome vivo. Estos ensayos —desde Goiás hasta la India—, como usted señaló, fueron producidos en Portugal.
Ser extranjero siempre es un proceso de adaptación, de encontrar una nueva forma de hablar, de encontrar nuevas formas de escribir. Si nos encerramos demasiado en nosotros mismos, no podemos aprovechar al máximo el mundo y todas las oportunidades de aprendizaje que ofrece. Es importante desprendernos de la imagen que nos hemos construido de nosotros mismos, o al menos estar dispuestos a negociar con ella, para que podamos impregnarnos de lo otro: otro país, otra cultura, otra forma de pensar sobre nuestra relación con el conocimiento, en este caso. Y, desde la distancia, podemos ver con cierta claridad que solo la distancia hace posible todo lo bueno que tenemos en nuestro país, en nuestra cultura, en nuestra gente. Tenemos muchas cosas de las que enorgullecernos en nuestro país, a pesar del pesimismo que a veces prevalece.
En varios puntos del libro, parece sugerir que nada es fijo: ni la verdad, ni el conocimiento, ni el arte. ¿Cree que esta fluidez es liberadora o, a veces, también puede ser una carga?
Sinceramente, no sé si sugiero esto en mi libro, pero respeto tu interpretación. Lo diría así: diría que lo que entendemos por verdad está atravesado por innumerables líneas de fuerza: la política, la religión, las costumbres, la sociabilidad. A menudo pensamos que las cosas son como son porque no hay otra forma, cuando en realidad, todos nuestros conceptos fueron producidos, no cayeron del cielo ni de un árbol; tal vez solo los de Newton cayeron de un árbol, jaja. Los paradigmas cambian constantemente. Me preguntaste antes sobre la tecnología y cómo afecta a las relaciones humanas: esto demuestra que un paradigma de relaciones afectivas que se desarrollaba solo a través del contacto directo, cara a cara, ha dado paso a un paradigma en el que se pueden construir relaciones entre personas de otras partes del mundo. Pero antes de eso, también hubo un paradigma de relaciones que se desarrollaban a través del teléfono, antes de eso a través de cartas, y ni siquiera necesitamos remontarnos tanto. Las fotografías que solíamos imprimir y distribuir entre nuestros seres queridos ahora se publican en redes sociales. Estos cambios plantean nuevas cuestiones éticas y requieren intervenciones regulatorias; por ejemplo, existe un debate legal y ético muy importante en torno al uso de la Inteligencia Artificial Generativa. Por lo tanto, no usaría la palabra «fluidez», ya que parece transmitir la idea de que estos cambios son tan melifluos como un paseo en bote por un lago al atardecer, como el paso del tiempo en una telenovela de Manuel Carlos. Todos estos cambios que ocurren son dolorosos, implican batallas en el ámbito de las ideas y, a veces, incluso en el físico, lo que produce cierta inestabilidad hasta que se consolidan, no siempre bien aceptados por todos, ni siquiera comprendidos. También son el resultado de técnicas, estudios e inversión en investigación.
Da Vinci tuvo un gran impacto en la historia del arte, pero su técnica es el resultado de mucha dedicación, observación y práctica. Caravaggio tardó años en desarrollar sus luces y sombras. Van Gogh dedicó tiempo a cada matiz de su Noche estrellada. Las generaciones a menudo no se entienden entre sí porque se forjaron en contextos muy diferentes; podemos verlo, por ejemplo, en un caso en el que Monteiro Lobato critica la obra de Anita Malfatti. Si el arte, el conocimiento y la verdad no son fijos, es porque los seres humanos no lo son. Siempre nos veremos impactados por lo que nos rodea, y lo que nos rodea es el resultado de factores que escapan a nuestro control. Si esto es una carga… bueno, ser arrojado a un mundo con tantas posibilidades siempre traerá una dosis de angustia, pero también puede traer una dosis de libido, dependiendo de cómo afrontemos nuestra propia existencia.
La obra se produjo con el apoyo de una beca de formación artística, lo que demuestra que su trabajo también se relaciona con las políticas culturales. ¿Cómo ve el papel del arte y la crítica en este momento en que el país busca reconstruir los lazos culturales y sociales?
El apoyo de la convocatoria de Acciones de Formación del Fondo de Arte y Cultura de Goiás (2023) me hace reflexionar sobre hasta qué punto el arte depende de las condiciones materiales e institucionales para existir socialmente. Cuando obras como la mía solo se materializan gracias a políticas públicas, se pone de manifiesto que el arte no es solo cuestión de talento o inspiración individual, sino el resultado de una elección colectiva sobre lo que merece circular, ser visto y considerado. Existe, pues, una dimensión social en el arte: solo puede proponer otras formas de comunidad si existe un acuerdo para invertir en la producción artística e intelectual como un asunto político.
La crítica ocupa un lugar ambiguo en este escenario. Por un lado, puede funcionar como mediadora, abriendo la obra a la interpretación, desnaturalizando los significados dados y creando fisuras en el consenso. Por otro lado, corre el riesgo de quedar confinada a un círculo cerrado de expertos, lo que a veces distancia la producción del debate público más amplio. El reto reside en encontrar formas de crítica que no se queden estancadas en el Olimpo, que desciendan a la polis , que generen tensión, cuestionen y devuelvan preguntas incómodas y necesarias a la sociedad. La crítica tiene una dimensión formativa que no puede perderse de vista.
En tiempos de reconstrucción de vínculos culturales y sociales, parece que el arte y la crítica pueden ayudar a replantear la cuestión de cómo queremos vivir juntos, qué sustenta un horizonte común, qué aún se puede decir y escuchar. Esto me lleva a creer que quizás se trate menos de reconstruir algo perdido y más de inventar lenguajes y espacios para crear presencia y significado, frente a las ruinas y los silencios de lo deshecho.
Considero el encuentro con el arte como ese punto donde nos reconocemos un poco en el otro, o sentimos la incomodidad de la diferencia y nos damos cuenta de que existen otras maneras de pensar. Por lo tanto, creo que el arte, en todas sus formas, puede crear posibilidades de diálogo y escucha, de reflexión sobre uno mismo a través del contacto con ese otro que, aunque no siempre comprensible, es fundamental para que construyamos juntos un mundo compartido. Más allá de los espacios tradicionales —museos, universidades, bibliotecas—, el arte necesita integrarse cada vez más en la vida de la ciudad, las calles y las periferias, no solo para que las personas puedan desarrollarse como público, sino principalmente creando oportunidades para que desarrollen sus habilidades y se expresen como artistas.
Sigue a Wigvan Pereira dos Santos en Instagram